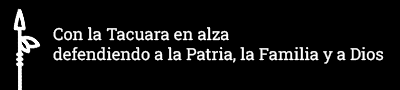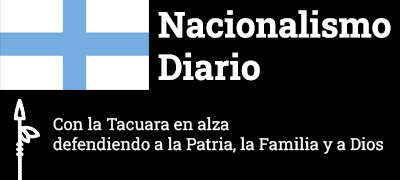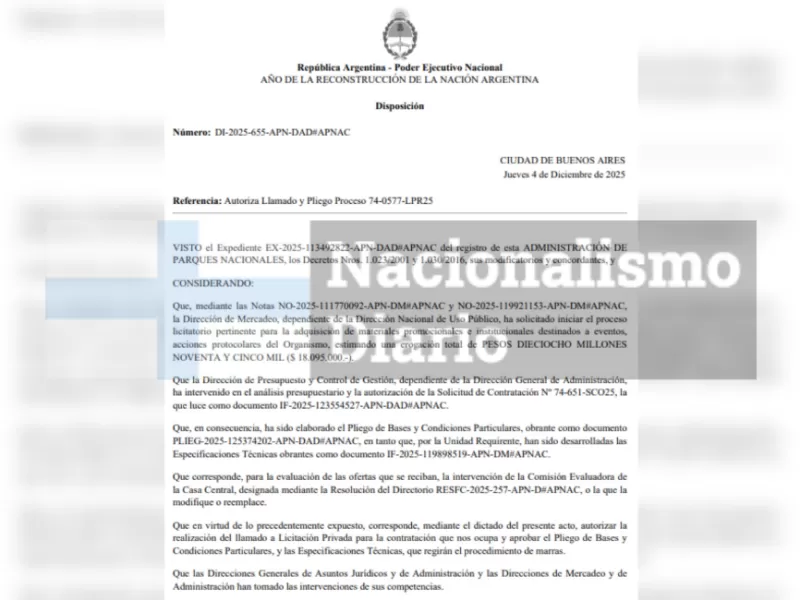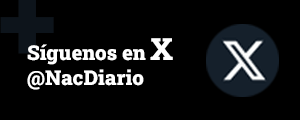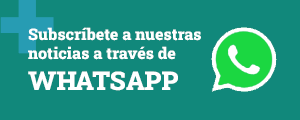Por el historiador Mario Ramos Méndez
El nacionalismo es algo nuevo en la historia de la humanidad. Es una construcción ideológica que se desarrolló a finales del siglo XVIII en Europa, donde el idioma juega un papel fundamental en la concepción histórica de la nación. Antes de esta visión ideológica de la realidad política y sociológica, existían las distinciones culturales y lingüísticas, por supuesto, pero no al grado de religión, como ocurre desde hace dos centurias.
Con la aparición del libro, que se distribuye en masa a partir de Gutenberg, comienzan a definirse las identidades. Las costumbres, las visiones autóctonas, las ideas y las artes son narradas por los escritores y adoptadas por el pueblo creando una identidad que se desarrolla sin ser excluyente de lo demás, de la extranjería, de lo distinto ni contrario al sentido de pertenencia del otro. Solo la religión católica es la mayor fuerza cultural y política de cada nación.
El nacionalismo se distingue del patriotismo en que el primero es excluyente de lo diferente. Defiende la cohesión de las costumbres, del idioma y todos los caracteres culturales, de identidad y rechazo a lo extranjero. Lo patriótico no llega tan lejos. Lo pueden afirmar personas de distintas razas y nacionalidades, religiones, diversidades lingüísticas e ideas políticas. El mejor ejemplo son los Estados Unidos, donde en sus hogares se hablan 382 idiomas y la diversidad de personas que han defendido a la nación es impresionante.
La construcción de las identidades reafirma el amor por el país y la tierra donde se vive, pero no necesariamente significa que devendrá en un nacionalismo excluyente.
La identidad cultural la comparten todos, sin distinción de idioma, como sucede con los puertorriqueños que viven en los estados, cuyo primer o único idioma es el inglés.
Ellos reafirman su identidad, su puertorriqueñidad, a través de elementos inclusivos como lo es la música, propiamente. (Véase a Ruth Glasser, My Music is My Flag: Puerto Rican Musicians and Their New York Communities, 1917-1940).
El nacionalismo no tiene ideología. La derecha y la izquierda pueden ser nacionalistas. La política de Stalin en la extinta Unión Soviética es un ejemplo. La definición que él dio de lo que es una nación es en extremo estrecho; idioma, geografía y costumbres, entre otros. La Cuba revolucionaria es otro ejemplo donde la izquierda, también, puede ser nacionalista. El culto a la tierra donde se vive es parte de ello. El suelo patrio como algo sagrado.
Por otro lado, la identidad cultural no, necesariamente, tiene que ser antagónica a los ideales y aspiraciones políticas. Se trata de una afirmación de fe por los valores, costumbres y tradición de un pueblo. Un ejemplo de esto es el proyecto presentado por Celestino Iriarte en 1932 para que la bandera monoestrellada fuera la bandera oficial de Puerto Rico. Todos los estadistas del Senado apoyaron el proyecto, que recibió el repudio de Pedro Albizu Campos porque ese era el símbolo de su partido.
Otro ejemplo es el Congreso Pro-Estadidad celebrado en 1943, que en cuyos actos se cantó el himno La Borinqueña, que “para esta época había sido adoptado por muchos sectores del pueblo, tanto políticos como culturales, como el himno de todos los puertorriqueños.” (Véase a Nicolás Nogueras Rivera, El Primer Congreso Pro-Estadidad: 1943).
En muchos sectores políticos e individuos, la fe en la nación ha suplantado a la fe en la religión. Aunque esta última puede ser parte indispensable de la primera, como se dio durante la España de Franco, donde el catolicismo era la religión oficial del Estado.
El nacionalismo ha adoptado muchas de las características de la religión. Ver la realidad política y cultural entre lo bien y lo mal, y ver la nación como el valor supremo por encima de todo lo demás. (Véase a Lloyd Kramer, Nationalism in Europe and America).
Los nacionalismos dependen de la narrativa. Los escritos fomentan, reafirman y definen la nación y resaltan las características distintivas históricas, culturales y políticas, y se pueden dar casos de hasta raciales, como sucedió en la Alemania nazi. Lo narrado recorre lo que se mueve en el sustrato histórico y se plasma en la palabra escrita para luego convertirse en ley cultural y política nacional. (Véase a Homi K. Bhabha, Nation and Narration).
La vieja concepción de idioma y nación ha encontrado obstáculos con la diversidad lingüística, que es un fenómeno mundial. Y aunque están creciendo, su peor obstáculo es la realidad comercial y democrática.